El corazón de Europa
Dos conferencias de Milan Kundera recientemente publicadas en castellano nos recuerdan la importancia vital de la cultura. Sin ella, advertía el checo ya en 1983, Occidente arriesga disolverse.
- 4 diciembre, 2024
- 11 mins de lectura
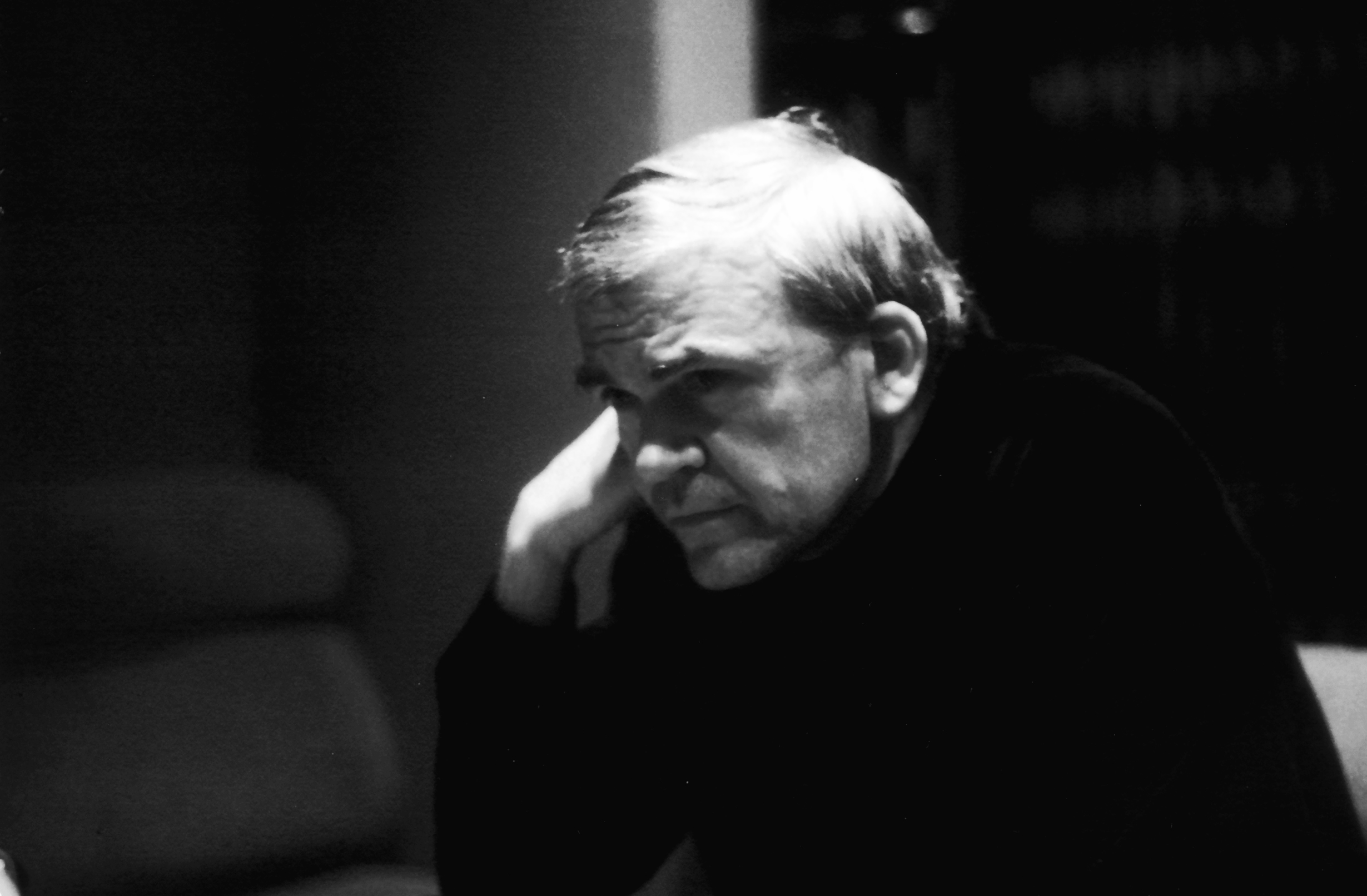
Milan Kundera. Foto de Elisa Cabot (CC)
En septiembre de 1956, a pocos minutos de que la artillería soviética arrasara con su oficina, el director de la agencia de prensa húngara mandó un fax desesperado al mundo. El mensaje terminaba con estas palabras: “Moriremos por Hungría y por Europa”. Narrando este dramático acontecimiento comienza “Un Occidente secuestrado”, de Milan Kundera (Chequia, 1929-2023), ensayo originalmente publicado en Le Débat en 1983 y uno de los dos textos que componen este libro. La frase del director de prensa no sólo muestra la crudeza de la Guerra Fría, sino que también resulta intrigante: ¿qué relación podía tener la muerte de un húngaro con la supervivencia de toda Europa? Para Kundera, la respuesta es que tanto Hungría como los otros países de Europa Central pertenecían culturalmente a Europa Occidental, y por eso, más allá de las fronteras políticas del momento, sus destinos estaban entrelazados.
El otro ensayo que integra el libro se titula “La literatura y las pequeñas naciones”. Es un discurso que Kundera dio en el Congreso de Escritores Checoslovacos de 1967, poco antes de la Primavera de Praga, cuando el escritor todavía vivía en su país natal. Los eventos ocurridos en 1968 obligarían a Kundera a dejar Checoslovaquia y radicarse en Francia, país que lo acogió y del cual tomó su lengua, y donde falleció a principios del 2023. Si bien ambos textos están separados por más de quince años, el tema central en ambos es el mismo: relevar la importancia social de la cultura; en el primer ensayo, para resguardar a Checoslovaquia de la influencia soviética; en el segundo, al expandir su preocupación al resto de Europa, para preservar los valores occidentales.
Respecto al desarrollo cultural de su país, Kundera argumenta que, en su milenaria historia, los checos nunca tuvieron relaciones cercanas con Rusia. Salvo cierto parentesco lingüístico, jamás compartieron una identidad común. Este desarrollo independiente se vio truncado tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la frontera histórica que dividía Europa –entre una mitad vinculada a la antigua Roma y la iglesia católica, y la otra anclada en Bizancio y la iglesia ortodoxa–, se movió unos cientos de kilómetros hacia el oeste. Así, las negociaciones entre las potencias aliadas vencedoras crearon tres situaciones fundamentales en Europa: la occidental, la oriental y aquella parte del continente situada geográficamente en el centro, culturalmente en el oeste, pero políticamente en el este.
Los países que Kundera considera como parte de Europa Central, y sobre los que trata el libro, son Checoslovaquia, Polonia y Hungría (deja fuera a los países de los Balcanes o a los ubicados más al este, como Ucrania o Bielorrusia). Su historia común y tradición está ligada a Austria y a los Habsburgo, ya que juntos pelearon contra los turcos, participaron de la Contrarreforma del siglo XVII, y juntos también hicieron de Viena y Praga los grandes centros culturales que fueron a principios del siglo XX. Pero la indecisión del Imperio Austriaco, dividido entre la influencia alemana y sus raíces centroeuropeas, desató la Primera Guerra Mundial y llevó al colapso del Imperio en 1918, dejando muy debilitadas a las pequeñas naciones que lo formaban. Pese a esto, al menos en Chequia, el período de entreguerras es recordado por Kundera como uno de gran auge artístico, en donde se nivelaron con el resto del continente. Algo similar ocurriría durante la década de los sesenta, cuando resurgen las artes, la literatura y el cine, momento en el que el propio Kundera se forma intelectualmente. Este nuevo impulso, empero, junto con preparar la Primavera de Praga, provocó la última de una larga lista de amenazas que tuvo a esta nación al borde de desaparecer en manos de la Unión Soviética.
Checoslovaquia no fue el único país del Pacto de Varsovia que sufrió la represión soviética por exigir mayor autonomía. Suerte parecida corrieron Polonia en 1956, 1968 y 1970, y Hungría en la Revolución del 56. Estas revueltas, que terminaron convertidas en “la mayor tragedia europea desde el fin de la Segunda Guerra Mundial”, fueron apoyadas por la mayoría de la población y en todas ellas la cultura jugó un papel fundamental, razón por la cual representaron para Kundera fenómenos sociales de la mayor trascendencia. Pero esta impresión no parece ser compartida por el resto de los europeos, o al menos no por los franceses, ya que la amenaza al foco cultural centroeuropeo, pese a estar tan enraizado con el resto de Occidente, pasaba desapercibida. Su explicación ante este fenómeno es tan simple como trágica: “Puesto que Europa está perdiendo el sentido de su propia identidad cultural, no ve en Europa Central más que su régimen político; dicho de otro modo: sólo ve en Europa Central a Europa del Este”.
¿A qué se refiere el autor con la pérdida de la identidad cultural europea? En un breve pero perspicaz recuento, propio de la historia de las ideas, Kundera afirma que durante la Edad Media la unidad de Europa se sostenía en la religión común. Luego, en la Modernidad, la religión habría cedido dicho lugar a la cultura; una serie de valores supremos con los que la civilización europea entonces se comprendía a sí misma. Pero en 1983 eso ya no era así. El hecho de que ahora Occidente no percibiera la pérdida de la cultura centroeuropea como su propia pérdida sólo podía significar que ellos mismos ya no se sentían participando de dicha identidad cultural. Su desinterés e incomprensión de la situación centroeuropea era la demostración de que la cultura había perdido su antiguo sitial unificador.
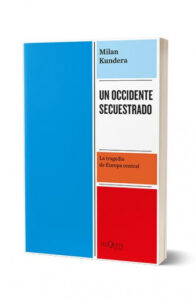 Con la mirada aguda de un gran novelista, Kundera fundamenta esta tesis con sus propias observaciones, a las que suma las de otros escritores centroeuropeos. Se pregunta, por ejemplo, por el destino de la pintura. ¿Tiene todavía un europeo medio sus pintores contemporáneos favoritos? Ya Hermann Broch lo había notado en los años treinta, pero para la segunda mitad del siglo XX el desinterés parece haberse profundizado: no, la pintura ha quedado relegada a un problema de los expertos, el arte ya no crea el estilo de las épocas como hizo durante siglos. Kundera se escandaliza, también, con la indolencia de los franceses cuando les cuenta que los soviéticos prohibieron todas las revistas culturales de Checoslovaquia tras la Primavera de Praga. Con el tiempo entiende que en París, incluso en los ambientes cultos, ya no se habla en la cena de las revistas culturales sino que del último programa de televisión. En Checoslovaquia, por su parte, que se había quedado anclada culturalmente en la Europa de entreguerras, el semanario cultural Literární Noviny tenía una tirada de trescientos mil ejemplares (lo que resulta especialmente impresionante para un país de diez millones de habitantes) y era tema obligado de conversación en los años previos a la Primavera de Praga.
Con la mirada aguda de un gran novelista, Kundera fundamenta esta tesis con sus propias observaciones, a las que suma las de otros escritores centroeuropeos. Se pregunta, por ejemplo, por el destino de la pintura. ¿Tiene todavía un europeo medio sus pintores contemporáneos favoritos? Ya Hermann Broch lo había notado en los años treinta, pero para la segunda mitad del siglo XX el desinterés parece haberse profundizado: no, la pintura ha quedado relegada a un problema de los expertos, el arte ya no crea el estilo de las épocas como hizo durante siglos. Kundera se escandaliza, también, con la indolencia de los franceses cuando les cuenta que los soviéticos prohibieron todas las revistas culturales de Checoslovaquia tras la Primavera de Praga. Con el tiempo entiende que en París, incluso en los ambientes cultos, ya no se habla en la cena de las revistas culturales sino que del último programa de televisión. En Checoslovaquia, por su parte, que se había quedado anclada culturalmente en la Europa de entreguerras, el semanario cultural Literární Noviny tenía una tirada de trescientos mil ejemplares (lo que resulta especialmente impresionante para un país de diez millones de habitantes) y era tema obligado de conversación en los años previos a la Primavera de Praga.
Si la cultura, tal como le ocurrió antes a la religión, ya no es el sustento cohesionador de Europa, ¿en qué ámbito se materializan hoy los valores supremos de Occidente? Kundera ensaya distintas posibilidades, todas muy propias del debate cultural de la segunda mitad del siglo XX: la técnica, el mercado, los medios de comunicación o incluso la tolerancia, pero en la que más se detiene es en la política. Para esto nos cuenta la experiencia de Franz Werfel, otro escritor centroeuropeo que también captó la transformación cultural que sufría Europa. En una conferencia en París de 1937, Werfel señaló que el embrutecimiento ideológico, sin importar el color político, terminaría acabando con la cultura. Para frenar este proceso propuso una “Academia mundial de poetas y pensadores”. La elección del selecto grupo de sus miembros dependería exclusivamente del valor de su obra, y su misión sería “plantar cara a la politización y a la barbarización del mundo”». Por esos mismos años, Robert Musil también dio una conferencia en la que prevenía sobre la peligrosa politización de la cultura, tanto en el fascismo como en el comunismo. Dice Kundera: “La defensa de la cultura no significaba para él el compromiso de la cultura con una lucha política, sino, por el contrario, la protección de la cultura contra el embrutecimiento de la politización”. En un mundo donde los intelectuales y artistas debían estar “ideológicamente comprometidos”, ambos discursos, tanto el de Werfel como el de Musil, fueron mal recibidos. A Kundera le conmueve la propuesta de la Academia de Werfel, pues “refleja la desesperada necesidad de encontrar una autoridad moral en un mundo desprovisto de valores”, es decir, una personalidad de la cultura que toda Europa pudiera aceptar como representante espiritual. Con nostalgia observa que esa autoridad ya no existe.
A lo largo del texto Kundera se queja también del provincianismo del pueblo checo; le preocupa que sus jóvenes intelectuales no conozcan la antigüedad grecorromana y la cristiandad, ambas fuentes del vocabulario, los mitos y las causas a defender del espíritu europeo. Asimismo, previene del peligro de los “verdaderos vándalos”, gente que se basta a sí misma, que está orgullosa de su estrechez de espíritu y se considera con el derecho de adaptar el mundo a su imagen, sin importarle destruir su historia: “Así, un adolescente decapita una estatua de un parque porque esa estatua supera en exceso su propia esencia humana, y, puesto que cada acto de autoafirmación da satisfacción al hombre, lo hace regocijándose”.
A modo general, este primer libro póstumo del escritor checo presenta hoy dos niveles de interés. Por un lado, es una inmersión en la historia de una región y sus conflictos durante un período crucial del siglo XX, que ayuda a comprender algunos aspectos de su situación actual, como la guerra en Ucrania y el surgimiento de nacionalismos populistas en algunos de sus países. Y, a la vez, plantea una pregunta más universal acerca de la relevancia de la cultura como sustento de la sociedad, tanto para un país en particular como para Occidente en general. Para cualquier país es importante contar con una identidad cultural robusta, bien enraizada, sobre todo si se es pequeño y se tiene a vecinos tan poderosos, como le pasaba a Checoslovaquia durante la Guerra Fría. Eso motivó al joven Kundera del Congreso de Escritores de 1967 a realizar el provocador discurso que abogab a por la libertad de expresión artística. El tono de la segunda conferencia, en cambio, es más desencantado. Se percibe un Kundera más maduro, que ha sido testigo de los cambios vertiginosos de su tiempo y ya no exhorta por la creación cultural, y no lo hace porque ya no está seguro de que ésta siga existiendo, o al menos no como él la conocía. En este mundo “poscultural”, como él lo llama, Europa se ha despojado de valores que pocas décadas atrás eran universalmente aceptados y promovidos. Hoy, es cierto, su defensa por los viejos valores europeos parece cada vez más lejana. La idea de un canon literario, de modelos de belleza, o de una autoridad moral de la cual aprender, por ejemplo, pese a haber sido pilares de la cultura occidental desde la Grecia clásica, parecen haber quedado obsoletos. Las fechas de las conferencias publicadas –1967 y 1983– son así muy ilustrativas, ya que, para bien o para mal, al leerlas en conjunto hoy, queda de manifiesto el drástico cambio experimentado en la cultura en tan breve intervalo de tiempo. Ha sido un acierto volver a publicar estos textos de no ficción de este fascinante novelista. Ojalá no se detenga.
También puedes escribir la carta en este formulario
Artículo
El corazón de Europa
¡Muchas gracias!
Tu carta ha sido enviada con éxito


